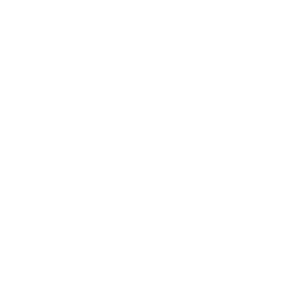En la globalización comandada por la revolución conservadora del neoliberalismo triunfante, la democracia liberal era presentada como la fórmula para el fin de los tiempos. Pocos años después, tal esquema se ha resquebrajado. La globalización fue entonces vista como la causante de la desigualdad o de la pérdida de poderes y posiciones anteriores. Como reacción en contra, surgieron, se fortalecieron o se radicalizaron muchas identidades locales (religiosas, étnicas, nacionales, etc.) y, paradójicamente, se debilitaron tanto la identidad universal del ser humano, cuanto las instituciones supranacionales.
Las aldeas locales le dieron la espalda al globo en el momento que los problemas exigen de una solución mundial. El cambio climático, la amenaza nuclear y las pandemias vinieron a subrayar el carácter civilizatorio de las cuestiones fundamentales que enfrenta la vida humana, por no hablar de los temas eternos del hambre y la miseria, la violencia y la barbarie que azotan a gran parte de la población y que convierten los discursos de la sustentabilidad y de los derechos humanos en mera retórica.
Vivimos entonces en un mundo nuevo y sin forma, en el que las instituciones preexistentes no se corresponden con los objetivos para los cuales fueron creadas y las políticas y los políticos se ven reducidos a promesas vanas, las unas, o a las gesticulaciones vacías de sentido, de los otros. En tal contexto, la democracia también ha caído en el descrédito.
Sin embargo, desde el último cuarto del siglo pasado, se ha venido configurando una nueva conciencia sobre el destino común de la humanidad. Por ello, una plataforma para ese destino común de la especie humana debería incluir, entre otros objetivos, la desnuclearización del mundo y la terminación de la guerra como medio de conquista y/o negociación; la disminución de los factores humanos que atentan contra el medio ambiente; la atención equitativa de las pandemias; por supuesto los objetivos incumplidos del milenio de la ONU; el avance hacia la gobernabilidad mundial; y como fundamento de todo ello, la construcción de una identidad universal y de una nueva civilización.
Tal es la reserva fundamental de la democracia: la conciencia de la necesidad de construir un destino común basado en las reglas del respeto a la vida humana y al planeta tierra. En otras palabras, la democracia, a través de sus métodos y de los valores asociados a ella (diálogo, responsabilidad, respeto, humildad, decencia, etc.), es el mejor medio para construir la nueva identidad del ser humano. No sólo la de la aldea o la nación, sino la de la tierra.
Si una nueva civilización puede desarrollarse es porque ya existen los elementos para ella y porque se encuentran al alcance de cualquiera, aunque todavía la persona, a pesar de vivirla, la sienta muy lejana. Entonces, no hablamos de una tendencia política sino de una nueva piel de la tierra, como dijera Jünger, que ya se encuentra en la superficie, pero que requiere del diálogo intercultural y de civilizaciones para hacerla conciencia manifiesta.
Una tarea central consiste entonces en profundizar ese diálogo para construir la plataforma del destino común, como lugar de encuentro entre los pensamientos, las teologías y las artes de la diversidad humana, que necesariamente tendrá que ser afectiva, como condición inexcusable. El conocimiento señala posibles caminos, pero toca al hombre decidir, en cada momento dado y conforme a sus valores, el camino que va a tomar. Y, para resolver el problema del destino común, el hombre tiene que asumir que lo hace desde un ámbito que trasciende el conocimiento científico y las creencias religiosas particulares. Y el enfoque no puede ser otro más que el que busca la supervivencia del hombre en el cosmos, a partir de un sí incontrovertible a la vida. La Carta de la Tierra elaborada a fines del siglo pasado como iniciativa de la ONU, demuestra la factibilidad del esfuerzo.
A partir del reconocimiento del núcleo afectivo de las decisiones podrán construirse las mejores formas de reunión de los hombres y de las mujeres; y para configurarlas con tino habrá, también, que recurrir a los teólogos para las propuestas de los valores superiores; a los filósofos y pensadores, para tener conciencia del ser, interconectarlo sistemáticamente y plantear con atingencia los problemas; a los científicos, para el formulación correcta y matemática de las posibles soluciones; a los técnicos, para instrumentar lo necesario; a los especialistas, para profundizar en los aspectos relevantes. Y, asimismo, habrá de considerarse la singularidad sensible del corazón de cada uno de los involucrados para apreciar la pertinencia de tal o cual recurso y la libertad para proponer a los demás, con infinito cuidado y solidaridad, el mejor camino a seguir.
Finalmente, de lo que hablamos es de una sociedad democrática porque sólo ella puede estar a la altura de la imagen y semejanza de la persona, como alguna vez lo imaginara María Zambrano.
Miembro del Consejo Consultivo de Save Democracy. Escritor, Académico e Investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales y en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.