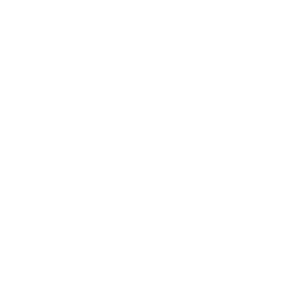A la vista del creciente conflicto que caracteriza la vida pública latinoamericana, donde la sanción de la calle empieza a rebasar a las instituciones, al tiempo que la urgencia por encontrar la cura gana en prioridad a la importancia de comprender el origen del problema, la prescripción médica en muchas de nuestras democracias ha pasado de atender la morbilidad a recomendar terapia intensiva, en varios casos con pronóstico reservado.
Así, mientras el devenir de nuestras democracias se sucede en un continuum de derrumbe neoliberal y ascenso populista, origen y agravamiento de la enfermedad, el enfoque tradicional del problema supone que si bien los excesos neoliberales golpearon la esperanza en la democracia -sobre todo respecto de la pérdida de confianza en la aspiración de la igualdad y la justicia social- el corpus democrático básicamente se mantiene en sanidad y como tal es capaz de resurgir, siempre y cuando derrote a su antípoda, el populismo, explotando sus contradicciones y peligrosidad.
Sin embargo, al no asumir que el populismo, en cualquiera de sus formatos: nacional populismo, democracia iliberal o franca democradura, surge y se fortalece a partir de las propias limitaciones de la democracia liberal, ahondadas por el libertinaje neoliberal, la explicación democrática tradicional, de aparente sencillez, se vuelve insatisfactoria y obliga a la reflexión.
Es decir, al no asumir que la real derrota del populismo implica el vencimiento de la forma de democracia que lo incubó, esta propuesta quedará aprisionada en el principio del fin y no podrá liberar su potencial para ser el principio del comienzo.
A dos décadas del inicio del siglo, cada vez es más claro que se asiste a un cambio estructural de la sociedad. Ésta abandona su centenario formato de masas para convertirse en la sociedad de la singularidad. La noción de mayorías homogéneas pierde sentido ante la cada vez mayor particularidad de sus integrantes y por tanto de sus demandas. Si bien es cierto que el natural sentido gregario de la humanidad no se dejará de manifestar, lo hará propiciando comunidades de causas, donde el concepto de mayoría, tan caro en la democracia -y también en el populismo- sólo podrá existir a partir de constelaciones de redes integradas por minorías activas, que se movilizan en función de su peculiaridad para conseguir la atención de sus causas, cuestión que condicionará y modificará los sistemas de partido, tal y como los hemos conocido. La verticalidad cederá su domino a una horizontalidad informática, sólo gestionable a partir de una República cada vez más autogestiva.
En síntesis, las limitaciones propias de estas democracias, que denomino incompletas, porque se circunscriben a lo electoral y otorgan poca o nula atención al ejercicio democrático del poder, no sólo no podrán derrotar al populismo –que también otorga un valor fundante a las elecciones y a las irreales mayorías homogéneas, que encarnan el difuso concepto de pueblo, pueblo bueno, claro está-, sino que lo seguirán propiciando, a menos que asuman un cambio completo de paradigma legitimador.
Es la hora en que las democracias deben abrir el espacio público a cada vez más formas institucionales y autogestivas de control ciudadano del poder. Parafraseando a Pierre Rosanvallon, deben estar dispuestas a pasar de una democracia de autorización, a una democracia de ejercicio, que realmente empodere al ciudadano, de otra manera no habrá mucha diferencia entre el cesarismo populista y la democracia electorera que convoca al ciudadano a votar, pero lo margina de la toma de decisión del poder, siempre en manos de la oligarquía en turno.
Miembro Fundador y Director Adjunto de Save Democracy. Vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América latina y el Caribe (COPPPAL) y secretario ejecutivo de la Fundación Gustavo Carvajal Moreno, Mensajero de la Paz. Político y escritor mexicano ocupado en los temas de gobernabilidad de la democracia. Ha sido académico, legislador y funcionario público. Desde hace casi 20 años milita activamente en favor de hacer avanzar la reforma del Estado en México, en particular de su régimen de gobierno, tarea en la que además de publicar múltiples artículos y libros en la materia.