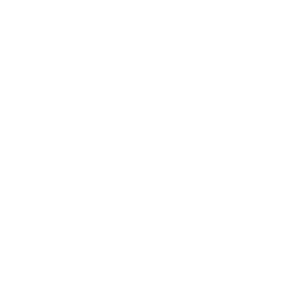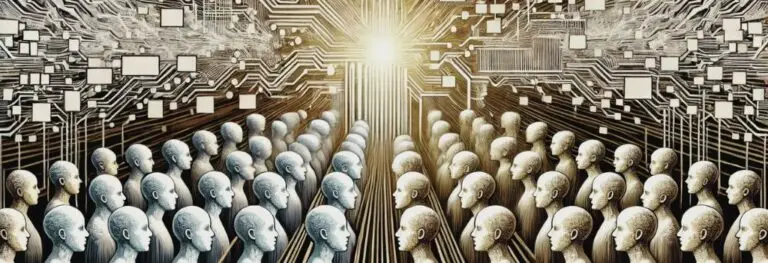Me voy a focalizar en dos puntos que creo que son los que nos tienen que orientar cuando analizamos la democracia. Me parece que la responsabilidad de los intelectuales y de los prácticos de la democracia consiste en actualizar las categorías que usamos para mirar fenómenos nuevos y creo que estamos tratando de mirar un fenómeno como la democracia con categorías que ya no son las que operan para entender la realidad.
El acento en los aspectos institucionales que ha caracterizado el debate sobre la democracia en Latinoamérica desde fines de los 80 relegó la mirada a los aspectos valorativos y fundantes de la democracia. Celebro que estemos volviendo a discutir los valores, los consensos éticos, la cultura, sin los cuales las instituciones quedan vacías de contenido.
Se ha hablado del agrietamiento o debilitamiento del consenso democrático a favor del surgimiento de un consenso autocrático, sin embargo, creo que, en realidad, más que un consenso autocrático lo que tenemos es un consenso social “resultadista” -si me permiten el término-, y eso se refleja en estudios como los del Latinobarómetro. Hay que empezar a poner el acento en la satisfacción o insatisfacción con la democracia, el problema está ahí, en lo que le da resultados a esa ciudadanía que también ha sufrido un cambio, es una ciudadanía menos democrática en el sentido tradicional y más atenta a lo que requiere una vida digna. La ciudadanía está mirando eso más allá de los perfiles institucionales que, muchas veces, ya ni entiende porque los hemos sofisticado a tal nivel que hay que ser un especialista para entender los perfiles institucionales de los países y su funcionamiento en la práctica, entonces me parece que hay que poner atención en esa visión sobre los resultados de la democracia, lo que Bobbio llamaba hace mucho las promesas incumplidas de la democracia.
El otro aspecto que tenemos que analizar con más cuidado es el de los mecanismos de información. No me refiero al acceso a la información pública -y su peligroso deterioro en la región-, sino a los mecanismos de las redes de información que sostienen modelos políticos. El modelo político que estamos viendo es de una absoluta polarización, la política del “anti”, del amigo y enemigo, esto tiene que ver con las formas de circulación de la información mucho más allá de los medios de comunicación. La forma de circulación de la información ha cambiado notablemente con la irrupción de las plataformas sintéticas que van mucho más allá del simple uso de las redes sociales. La nueva red tecnológica de información -para usar el enfoque de Yuval Harari- afecta no solo las elecciones sino también la construcción de las narrativas, las historias que sostienen los procesos políticos.
La democracia para ser robusta necesita compromiso, la polarización y la lucha del poder por el poder mismo dificulta esos compromisos porque genera esa dinámica amigo-enemigo. La democracia y el compromiso requieren un debate político, es muy difícil sostener un debate político con los mecanismos de circulación de la información que están dando sustento a las formas políticas actuales. El debate político democrático requiere de hechos, de acuerdos sobre hechos, y esto es muy difícil en un contexto informativo donde predomina la posverdad, los hechos alternativos, las fake news, las burbujas de conformidad y las cámaras de eco. La sociedad vive en mundos distintos y es imposible dialogar entre esos mundos distintos porque no hay un acuerdo sobre los hechos y esto debilita notablemente la democracia.
Un estudio reciente de la Universidad de Lausanne analiza la polarización en el mundo entre 1961 y el 2021, y destaca tres momentos en que la polarización -la política de lo “anti”-, se marca claramente. El primer momento es 1990; a lo largo y ancho del mundo se registra un pico de polarización de política anti algo y eso coincide con la Caída del Muro, la desaparición del enemigo externo que hacía de aglutinante provoca la polarización interna. El segundo momento es 2007-2008 y ahí los investigadores detectan como fenómeno causal: la crisis económica y sus consecuencias para la población. (Valga recordar que las instituciones financieras eran “muy grandes para dejarlas caer”). El Estado no pudo mitigar el impacto de la crisis en grandes sectores de la población y eso generó la polarización. El tercer momento se identifica alrededor del 2016 y continua en la actualidad, y aunque los investigadores no identifican el factor desencadenante, yo creo que esta polarización se vincula al avance de las redes con los procesos de desinformación y su influencia en las elecciones, basta recordar el caso de Cambridge Analytics, las campañas sobre el Brexit y el referéndum de paz en Colombia; en todos esos casos la desinformación y la manipulación de la información jugaron un papel significativo no registrado antes.
Esa idea de que la sociedad vive en mundos separados y la polarización afectan también la evaluación de la gente sobre las prestaciones de la democracia porque esa dinámica amigo- enemigo hace que, la misma medida tomada por un gobierno administración amiga sea bien vista y valorada positivamente, mientras que si es decisión de un gobierno que no es de cierto color político, esta sea valorada negativamente. Y en este sentido, reafirmo, el diálogo democrático, el debate se hace imposible porque no hay un acuerdo sobre los hechos.
En síntesis, estos son los puntos en los que nos debemos centrar para leer adecuadamente la realidad de nuestras democracias.
Miembro del Consejo Consultivo de Save Democracy.
Doctora en Derecho. Ha sido Profesora en la Universidad Nacional de Buenos Aires; ha sido consultora independiente, trabajando para la OEA, PNUD, IDEA International, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), NEEDS, Transparency International, CAPEL, IFES, ONU Mujeres, COUNTERPART, DEMOCRACY International, NEEDS, Global Integrity y otros organismos internacionales y ONGs. Ha realizado tareas de consultoría y asesoramiento en programas de promoción de la transparencia especialmente en el área del financiamiento de la política; en materia de ética pública y en proyectos de auditoría y lucha contra la corrupción en Nicaragua, Brasil, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Honduras y Jamaica.
En 2017, Delia Ferreira Rubio fue electa Presidente de Transparency International y en 2020 fue reelecta por un segundo mandato.
Actualmente es miembro del Global Future Council on Good Governance del Foro Económico Mundial. Anteriormente fue miembro del Board del Pacto Global de la ONU, y del Steering Committee of OGP – Alianza de Gobierno Abierto y Copresidente del Consejo Global Anti-corrupción del Foro Económico Mundial y Presidente de Poder Ciudadano en Argentina.
Es autora de numerosas publicaciones sobre Transparencia y Anti- corrupción, Ética Pública, Financiamiento de la Política, Sistemas Electorales y Política Comparada, entre otros temas.
DeliaFerreira@savedemocracyal.org