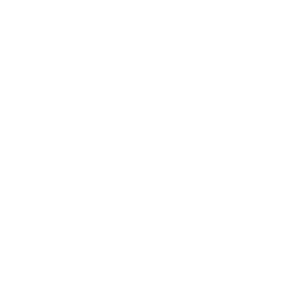El escritor Eduardo Galeano tenía razón. Las paradojas son las formas que toma la historia para burlarse de nosotros. El siglo XX esta atravesado por esas dos verdades que corren paralelas; las mejores intenciones democráticas nacieron del terror de las dictaduras. Fueron los horrores del nazismo y la Segunda Guerra Mundial los que impulsaron la mayor utopía del siglo XX: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una concepción liberal construida sobre las cuatro libertades de Franklin Delano Roosevelt: libertad para pensar, para rezar, para vivir sin miedo y sin necesidades. Eleonora, su mujer, presidió la Comisión redactora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos e hizo primar esa concepción sobre las resistencias de la entonces Unión Soviética. La tensión entre libertad e igualdad que sobrevive hasta hoy entre los sistemas que anteponen el genérico “pueblo” a expensas de restringir las libertades individuales. Una disyuntiva falsa, ya que solo con libertad se puede reclamar por la falta de pan o trabajo. Pero la libertad no es una concesión generosa de los gobernantes sino una conquista de la sociedad, de los ciudadanos que son finalmente los que deben controlar al Estado para que les garanticen los derechos al libre decir y al bien vivir sin miedos ni persecuciones. La libertad necesita de sociedades que participen de manera autónoma, reclamen por sus derechos y puedan con su voto alternar los gobiernos en el poder.
En nuestro continente fueron las dictaduras sudamericanas, con sus secuestros, torturas y los muertos desaparecidos de la década de los setenta, los que paradójicamente dieron valor a la idea democrática, ajena a la tradición de autocracias y tiranías que cargan sobre nuestras espaldas históricas. Caída la dictadura militar, Argentina recuperó la democracia de la manera más auspiciosa. El juicio y la condena a los jerarcas de las Tres Juntas que gobernaron entre 1976 y 1983 y el mantra democrático, Nunca Más, el mayor consenso político al que llegó el país, el mismo que una década después sustentó la reforma de la Constitución que al incorporar una decena de Tratados Internacionales de Derechos Humanos dieron un gran impulso a la democratización de las leyes y las instituciones. Fuimos más lejos que nuestros vecinos. Los uruguayos utilizaron una institución sofisticada de la democracia, el plebiscito y ganó el olvido. Sin embargo, esa misma sociedad eligió como presidente a un ex guerrillero, José Pepe Mujica; Dilma Roussef, igualmente integró una organización armada, estuvo presa, fue presidente de Brasil, donde no se juzgó a los militares, a no ser la Comisión por la Verdad; Chile reconstruyó la verdad y juzgó a algunos miembros de la dictadura, pero al igual que Brasil instituyó el régimen militar como sistema político que mantuvo las leyes de la dictadura. Una simplificación que merece un análisis más profundo pero la comparación es a los efectos de indagar sobre la forma como cada uno de los países transitaron entre las dictaduras y las democracias para intentar una comprensión en torno a la evolución de una cultura democrática compartida como idioma político. El caso extremo es el de Argentina, el país consumió la mejor energía democrática para juzgar y condenar el pasado trágico, pero postergó la pedagogía democrática ya que sobrevive en la política una concepción plebiscitaria que convierte a las mayorías electorales en cheques en blanco para gobernar por encima de la ley, tal como desnudó dramáticamente la gestión de la pandemia. Un gobierno abusivo frente a ciudadanos inermes.
Hay en la idea democrática una profundidad y una verdad superior que se nos escapa. Al menos, como definición, su riqueza radica en la igualdad de derechos que nos hace igualmente aptos para opinar y participar de las cuestiones que nos son comunes. El único sistema que cambia con el tiempo y legitima el conflicto. De modo que el derecho democrático está encadenado a la calidad de la información, es inseparable de la vida republicana y la idoneidad de los dirigentes para contrariar el prejuicio popular de que la política es el arte de postergar las soluciones.
El lenguaje político y periodístico suena vulgar y altisonante como si la libertad del decir habilitara los insultos y las descalificaciones que incitan el odio y la violencia. Ese desprecio hecho de palabras desnuda nuestro atraso cultural político. Sobrevive una idea “confusa” de la democracia. Al igual que sucedió tras el nazismo, como observó Sartori, la democracia lejos de convertirse en un ideal común apareció como “una distorsión terminológica” que desembocó en la “ofuscación”. Como hizo el comunismo en la post guerra europea, se contrapone la “democracia real” a la “democracia formal”, sobrevive la tradición política que reduce la democracia al acto de votar, descree del sistema, sigue confundiendo Estado con gobierno, sin que se acepte que tanto el oficialismo como la oposición expresan a una sociedad compleja, diversa. Una pluralidad legitimada constitucionalmente que debe expresarse públicamente. Tal vez el gran cadáver que dejan las dictaduras sea la misma idea política. Nace muerta, asesinada por la predica autoritaria de que es algo sucio, ensuciada luego por los que hacen de los negocios públicos botines privados. Las sucesivas crisis económicas nos hicieron descuidar la pedagogía para hacer de nuestras constituciones democráticas, elaboradas en tiempo de lucidez, chalecos de fuerza que nos protejan cuando vienen los tiempos del desvarío como los de la pandemia que han desnudado nuestra desprotección ciudadana.
Periodista, escritora argentina. Integro la Asamblea Nacional como diputada y senadora independiente entre 2006 y 2015. Dirigió el Observatorio de Derechos Humanos del Senado. Columnista frecuente de los diarios Clarín, La Nación y El País de España.