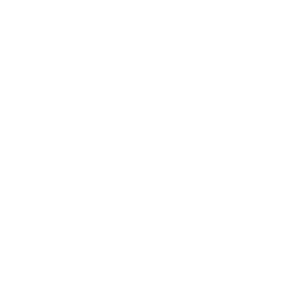América Latina es, sin lugar a dudas y más allá de algunas excepcionalidades y de los avances que se produjeron en los 80’s durante la llamada tercera ola democrática, un territorio que da cuenta de un crónico déficit democrático.
Su historial plagado de recurrentes golpes de Estado, gobiernos autoritarios, prácticas clientelares y nepotismo -aún en gobiernos surgidos de elecciones libres y en muchos casos “transparentes”-, junto a un bajo compromiso con el cumplimiento de la ley y fenómenos de corrupción sin condenas asociados a bolsones de impunidad y a una justicia, en muchos casos, carente de independencia frente a los factores de poder, han contribuido a limitar el fortalecimiento de su entramado institucional y la plena vigencia del Estado de derecho mermando la posibilidad de un desarrollo económico y social sustentable que permita salir de la pobreza y la exclusión a gran parte de su población.
La pandemia por coronavirus iniciada a finales del 2020 y que aún azota al mundo sin que exista certidumbre sobre su derrotero, ha producido en la región una profundización del deterioro en las esferas individuales, sociales y productivas.
En este marco, también la democracia ha sido impactada. La crisis de confianza en las dirigencias políticas en regímenes democráticos se ha disparado. Meses de cuarentenas obligadas, restricciones al acceso a los establecimientos educativos y el temor creciente por las limitaciones que impone la dificultad para hacerse de las vacunas está creando niveles crecientes de fatiga, temor, intemperancia y violencia en la población.
Al mismo tiempo, la corrupción ha comenzado a tener protagonismo entre los principales problemas que señalan los entrevistados en las encuestas de opinión de varios países de la región. Esta es una novedad que sin duda puede ser altamente favorable en la tarea de encontrar caminos para fortalecer las democracias y revertir la creciente desafección ciudadana y el crecimiento de las simpatías hacia los regímenes populistas.
La corrupción comienza a instalarse en el ciudadano medio, como un síntoma de injusticia social e inequidad distributiva. El “roban pero hacen” como justificación de prácticas corruptas generalizadas tan común en la praxis política y también en la cultura popular va perdiendo validez frente a la existencia de una pobreza estructural que no da señales de ser revertida y que atraviesa inter generacionalmente a las sociedades de AL.
Argentina, como varios otros países, ha sido ejemplo del impacto casi inmediato que los “vacunagates” han tenido sobre la imagen de sus dirigentes al poner al desnudo de manera brutal y directa la existencia de privilegios de una casta que emblematiza la discrecionalidad en el uso del Estado en detrimento de las normas y el principio del bien común.
Los gobiernos enfrentan un creciente malestar público, estimulados por la virtualidad participativa de las redes sociales que actúan como canalizadoras del descontento y como potenciadoras del activismo y la violencia social.
Los ciudadanos pierden esperanza sobre el futuro y las promesas de restauración de un pasado idealizado encarnado en lideres fuertes que minimizan los valores libertarios y republicanos se abre camino con facilidad.
Como destacaba hace ya una década el PNUD en su informe La Democracia en América Latina (2004): “La persistencia y la extensión de la corrupción en el ejercicio de la función pública encuentran un terreno fértil cuando los ciudadanos se resignan a ella o contribuyen a practicarla”.
Directora de Graciela Römer y Asociados. Especialista en comunicación social y opinión pública. Con más de 30 años de experiencia profesional ha realizado estudios para el National Democratic Institute de EUA, la OEA, el Centro Carter, el Banco Mundial, Flacso y diversos partidos políticos y gobiernos en Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Perú y Paraguay. Se desempeña, además, como Profesora en el Centro de Estudios Avanzados de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Participa en varias instituciones como miembro y/o colaboradora, así como en diversos medios periodísticos en América Latina y Estados Unidos.